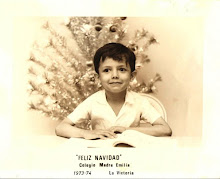A cuatro meses de la partida del insigne poeta caraqueño Eugenio Montejo, no podemos evitar expresar nuestra censura al estruendoso silencio oficial al respecto. No hubo una reseña en el noticiero del estado, ni siquiera una escueta nota de condolencia en la prensa escrita. El silencio. La Nada. Pero no sé porqué hemos de sorprendernos, si esta ha sido la sistemática conducta oficial cuando murieron Uslar, Liscano y cualquier intelectual que haya osado expresar un ápice de desacuerdo con cualquiera las reveladas verdades revolucionarias sostenidas por el hegemón de la gorra roja o por alguno de sus capitostes. Sin embargo hemos notado, no sin cierto escozor, que para hacer sentidas loas en la asamblea nacional, especiales en TV y hasta estatuas a cierto criminal colombiano felizmente fallecido este año, ha habido una disposición y diligencia notables.
Montejo era mi vecino, cuando yo vivía en los Palos Grandes, en Caracas. Residía en un edificio transversal al ‘Anna Maria’ y justo al lado de donde vivió el llamado ‘Mounstro de los Palos Grandes’. Tenia la muy europea costumbre de comprar diariamente en el Excelsior Gamma de la tercera avenida los víveres de la cena: algunos vegetales, quesos y ocasionalmente una botella de vino para compartir con su esposa. Yo, pedestre e infeliz alcohólico, coincidía muy frecuentemente con el poeta en la cola de la caja rápida, con lo que era mi habitual cena en esos días: Dos bolsas de chicharrón picante, y dos Six-pack de ‘Solera Verde’. Debido a la frecuencia de los encuentros en el supermercado, alguna vez contemplé la posibilidad de pedirle que me firmara un ejemplar de los ‘Papiros Amorosos’, pero desistí de la idea. Callado, circunspecto y humilde, como corresponde a los que saben que no tienen que demostrarle nada a nadie, sospeché que no gustaba de ser reconocido o molestado en la calle.
La última vez que estuve en el apartamento, fue antes de partir en un viaje de trabajo a Canadá, a principios del pasado mes de Enero. Por alguna razón el servicio de Taxi me falló ese día, por lo cual entregué las llaves al conserje y me dirigí a la salida. Al salir por la puerta del edificio, me di la vuelta, miré hacia arriba y dije para mis adentros: !Vayan a joder al coño de su puta madre, partida de malditos miserables! Con la insuperable pesadumbre de los vencidos y los espíritus desvencijados, salí a la calle con mis dos maletas a buscar algún trasporte al aeropuerto. Había en las calles la habitual modorra y soledad de los primeros días del año, por lo cual decidí caminar hasta la cuarta avenida a buscar un taxi. Durante ese trance de iniciar mi exilio de Caracas, me crucé con el poeta, que caminaba en dirección opuesta, y en ese momento consideré significativo (no se de qué manera) el haberme topado con el único vecino al que tenía en estima, a pesar de que ni siquiera lo conocía personalmente. Ignoraba que le quedaban 5 meses de vida. Ignoraba también que cuando leyera esa noticia en Junio, estaría en Venezuela. Pero, ¿que carajo sabemos nunca de lo que nos depara el destino?
Como un pequeño homenaje a este alto alquimista de la palabra que era Montejo, y a la vez como remembranza de mi padre, he transcrito este poema, que a su vez fue escrito por el poeta como homenaje a su propio padre:
Caballo Real.
Aquel caballo que mi padre era
y que después no fué, ¿por donde se halla?
Aquellas altas crines de batalla
en donde galopé la tierra entera.
Aquel silencio puesto dondequiera
en sus flancos con tactos de muralla;
la silla en que me trajo, donde calla
la filiación fatal de su quimera.
Se que vine al trecho de su vida
al espoleado trote de la suerte
con sus alas de noche ya caída,
y aquí me desmontó de un salto fuerte,
hízose sombras y me dió la brida
para que llegue solo hasta la muerte.
Eugenio Montejo. 1928-2008.
skip to main |
skip to sidebar
Yo adolezco de una degeneración ilustre; amo el dolor, la belleza y la crueldad. Sobre todo esta última, que sirve para destruir un mundo abandonado al mal.
Lista de sitios Web frecuentados
Seguidores
Vistas de página en total
Entradas populares
-
I Paso por una librería y veo el titulo de un deplorable libro: ‘200 Consejos para los Blogueros’. El subtitulo rezaba ‘Conozca los secretos...
-
A pesar de no tener dinero ni para tomarme un café, ando de buen humor. Y no me miento, se que la razón principal es el medicamento anti-ps...
-
Vaya aquí un hermoso poema del desaparecido poeta venezolano Eugenio Montejo. Esta semana lo he revisitado y esto me ha hecho reflexionar ...
-
Desde principios de mes estuve con una depresión, y como ejercicio de catarsis, me dedique a escribir mis peroratas. Algunas incoherentes, ...
-
Cada vez detesto más las convenciones sociales y las costumbres establecidas, por lo cual un día como el de hoy, en el que todos celebran a ...
-
Ah, los Tigres, símbolos eternos de la fuerza, la fiereza, y también hay que decirlo, de la crueldad. ¿Alguien puede imaginar una bestia más...
-
Este resumen no está disponible. Haz clic en este enlace para ver la entrada.
-
Este resumen no está disponible. Haz clic en este enlace para ver la entrada.
-
Escucho muchos rumores desde las casas vecinas. Por ejemplo, escuché algo así como que me habían esperado en un lugar de Caracas y que no en...
-
Nunca es tarde para enviarle mis felicitaciones Barcelona FC por sus triunfos de este año: La liga por tercer año consecutivo y la segunda C...